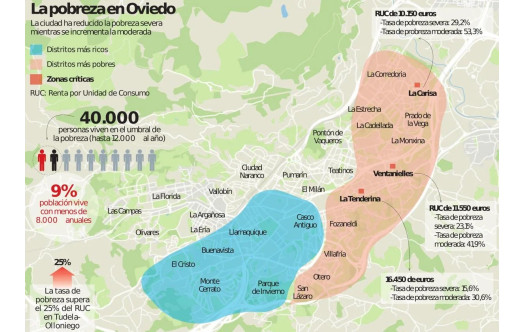Todas las consideraciones administrativas y políticas acerca de las migraciones y de su regulación quedan en un segundo plano cuando hablamos de los niños y las niñas. Nuestras sociedades han firmado con quienes no tienen la capacidad de defenderse por sí mismos un contrato legal y moral cuyas líneas rojas no deberían ser traspasadas nunca. Cuando esto ha sucedido –como en el caso de los niños separados y enjaulados por las autoridades fronterizas–, los Estados se internan en un camino de encanallamiento que no resulta fácil desandar.
¿Qué hacemos entonces cuando la letra o el espíritu de las políticas migratorias lleva a#####ar el orden establecido de estos principios? Esa es la pregunta a la que deben hacer frente España y otros países de nuestro entorno, en los que centenares de miles de niños y niñas viven en situación de irregularidad administrativa y sus derechos más fundamentales están amenazados por ello. Cuando la polvareda de las tertulias y los debates parlamentarios desaparece, lo que queda son las historias que les ofrece este reportaje.
La magnitud de este asunto constituye un verdadero agujero negro de nuestro Estado de derecho y merece una respuesta urgente y ambiciosa por parte de las instituciones, que en cada vez más países está tomando la forma de procesos de regularización administrativa. La regularización puede venir precedida o acompañada por una serie de medidas que reduzcan la vulnerabilidad de la infancia y de las familias en situación irregular, pero su pertinencia es poco discutible en este caso. Pocas medidas tan simples pueden tener efectos positivos tan considerables.
Una sombra constante
Sady tiene 15 años, lleva cinco viviendo en España. Llegó de Paraguay con su madre, Elsa, y acaban de conseguir la residencia, aunque todavía no tienen la nacionalidad. Por esto, Sady no puede salir del país sin su madre. Esta es una de las cosas que le recuerda que es una niña migrante. Cuando estaba en sexto de primaria, su colegio organizó el viaje de fin de curso a un pueblo de Francia, muy cerca de Jaca, donde residen, pero Sady no pudo ir. "Entonces no lo entendía, ahora sí", explica esta joven. "Por entonces me echaba la culpa a mí", añade Elsa. "Me venían sus amigos y me decían que Sady tenía que ir, pensaban que yo no le dejaba. Un día les dije que Sady no tenía en orden los papeles y un crío me decía ´pues ve a la librería y los arreglas y así puede venirse con nosotros´; no lo entendían, claro, qué van a entender".
Ahora Sady comprende qué pasa y sabe que su madre no tiene la culpa, pero sigue sufriendo. "Estás en una clase en la que todo el mundo está hablando de lo bien que se lo ha pasado en el viaje y te sientes muy mal, porque tú no has estado, no has participado y estás mal. Ahora ya están planeando otro viaje para cuando terminemos el curso y me lo voy a volver a perder… Aunque igual con la pandemia no podemos ir", explica Sady.
Educación: la primera barrera de la irregularidad
Como Sady, en España hay 147.000 niñas y niños que acuden de manera regular al colegio pero tienen que lidiar a diario con los obstáculos derivados de la falta de documentación, que lastran su aprendizaje y desarrollo personal desde muy temprano, según una investigación de Fundación por Causa y Save the Children. Es la primera vez que conocemos datos como este, y es que nunca antes se había realizado un informe que reflejara la situación de la infancia migrante en España así, lo que también nos da una pista sobre la invisibilidad que rodea a este tema. De estos 147.000 menores, aproximadamente la mitad tiene menos de 10 años y casi un 40% menos de 5 (unos 55.000). De todos ellos, tres de cada cuatro proceden de América Latina, principalmente de Colombia, seguido por Honduras, Venezuela y Perú, según datos del informe.
Para estos niños y niñas, por un lado, su estatus administrativo acaba determinando cómo se relacionan con el resto de su clase; por otro, sus familias quedan excluidas y, a menudo, sin opción de optar a becas de estudio y ayudas para comprar libros o material escolar. Existen también limitaciones para el acceso efectivo al sistema educativo en todas sus fases. Doussou, guineana y madre de un niño de 3 años nacido en España, explica que "cuando fui a la guardería a dejarlo para poder hacer mi formación me dijeron que sin papeles no podía". Doussou, economista y madre soltera, está buscando trabajo, pero, ¿dónde va a dejar a su hijo mientras lo hace? Su caso no es una excepción. En comunidades autónomas como Andalucía el acceso a educación no obligatoria como la infantil viene determinado por la situación administrativa de los progenitores: sin documentación, tus hijos no pueden optar a determinadas plazas públicas.
Con la llegada de la pandemia y el cese de las clases presenciales la precaria situación educativa de todos estos niños se agravó. Dada la inestabilidad económica de sus familias, provocada por la situación de irregularidad, el acceso a bienes tan básicos como un ordenador o una conexión a internet no es posible, lo que complica poder seguir las clases de forma telemática. Además, con frecuencia las condiciones habitacionales en las que viven estas familias –con varios miembros viviendo en una sola habitación, por ejemplo– no son el entorno adecuado para que una niña o un niño pueda estudiar, no teniendo muchas veces ni un espacio en el que poder hacer los deberes.
Si hablamos de los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a España, este derecho fundamental a la educación se ve más aún comprometido. Ismail tiene 17 años y dejó a su familia en Marruecos "porque quería estudiar". Este joven lleva dos años en España, pero sigue excluido. "Pienso que no he conseguido nada, pero cuando me dicen que tenga paciencia me tranquilizo", explica. Quienes le tutelan le piden que tenga paciencia porque en sus primeros diez meses en un centro de menores en Málaga no recibió ningún tipo de formación y acabó aprendiendo español él sólo. Ahora vive en un centro de Asturias, pero sigue sin escolarizar, a la espera de que sus papeles de tutela lleguen a Oviedo desde Málaga. En unos meses cumplirá 18 años y se quedará fuera del centro y del sistema educativo.
La situación de estos menores se transforma por completo con la obtención de documentos. Cuando Gabriela consiguió los papeles todo cambió para ella. Esta joven hondureña tiene 18 años recién cumplidos y vivió toda su adolescencia en situación irregular. Cuando por fin consiguió su NIE pudo solicitar una beca que le permitió terminar sus estudios y pronto cumplirá su sueño de estudiar integración social en la universidad. Cuenta que desde que está en situación regular su vida ha dado un giro de 180 grados, "tanto para mis estudios como para tener trabajo en verano".
Pobreza infantil y vivienda precaria
Daniel, de 7 años, y sus hermanas Isabel, de 4, y Cristina, de 11 meses, viven junto a su padre y su madre en una sola habitación, en un piso compartido con otras dos familias en Barcelona. La casa está descuidada y la calefacción no funciona, pero "sin papeles es muy difícil encontrar un buen lugar donde vivir, nadie te renta, nadie te confía", cuenta su madre.
Para esta familia hondureña el drama no termina con la vivienda. Los padres trabajan, aunque los dos lo hacen sin contrato: la madre, trabajadora del hogar y el padre, peón en construcción. Ambos puestos de trabajo –precarios y mal pagados– desaparecieron con la llegada de la pandemia y el confinamiento más duro, y con ellos, los ingresos familiares. En estos sectores, donde abundan las contrataciones "informales", no han existido ERTES ni ningún otro sistema efectivo de protección social ante la falta de ingresos durante la pandemia con consecuencias devastadoras. Para poner comida en la mesa esta familia tuvo que recurrir a los bonos de supermercado que su asistente social logró tramitar, aunque solo duraron dos meses.
Otra familia en la misma situación y en la misma ciudad no tuvo esta opción. Olga –también trabajadora del hogar sin contrato– y su hija Heidi, de 8 años, vieron cómo sus ingresos desaparecían por completo durante el confinamiento. Sin ningún tipo de ayuda estatal, lograron mantener su vivienda gracias a la comprensión de su casero, que les perdonó el alquiler. Ahora Olga hace turnos extra limpiando sin contrato para poder pagar las deudas que acumularon durante el confinamiento en suministros básicos como la electricidad y que tuvieron que dejar de pagar cuando había que elegir entre eso o la comida. Ambas llegaron a España desde Honduras hace siete años, pero ninguna tiene todavía documentos. Heidi ya habla un catalán perfecto y cuando su madre le recuerda que ella nació en Honduras replica con un "bueno, yo no me acuerdo de eso".
Los hogares como el de Heidi o Daniel quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Vital Mínimo aprobado en 2020 a nivel estatal y concebido para proporcionar una red básica de seguridad precisamente a familias que se encuentran en situaciones como esta. Sin documentación existe una condena doble: la falta de oportunidades laborales viables que condenan a la pobreza, al mismo tiempo que bloquea el acceso a cualquier tipo de ayuda pública para paliar esa situación. Es un callejón sin salida.
Salud mental, la gran olvidada
El impacto de la irregularidad sobre la salud mental de estos niños y niñas es el aspecto más difícil de cuantificar y, a la par, representa un grave problema que no solo afecta a su presente, sino que determina, en gran medida, cómo será su futuro. El miedo, la ansiedad y el trauma que los niños y las niñas viven de manera directa y absorben de las personas adultas que los rodean, definirá sus oportunidades en la vida de un modo que puede ser más complicado de explicar, pero que es muy real.
Este impacto sobre la salud mental de los niños y las niñas se hace especialmente tangible cuando estos llegan escapando de la persecución y la violencia. Sara, de 8 años, huyó de Colombia con su familia en 2018. Vivían amenazados por el trabajo de su padre, político local, hasta que la situación se hizo insostenible. Son solicitantes de protección internacional, aunque saben que las posibilidades de que se les reconozca el asilo en España son escasas. Sara recibe atención psicológica desde hace unos meses por problemas de adaptación. En solo un año ha tenido que cambiar tres veces de colegio por las mudanzas forzosas de residencia dentro del programa de acogida. Según sus padres, esto solo ha empeorado su situación. "Sara es una niña muy inteligente, siempre se cuestiona, se pregunta ´¿Por qué me fui? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me llevan? ¿Por qué me traen?´, todo el día, a ella misma y a nosotros [...] Tratar el tema de la adaptabilidad y el rechazo ha sido muy difícil", explica el padre.
El impacto de la experiencia migratoria en su salud mental se agrava aún más cuando los menores viajan solos o por rutas especialmente peligrosas. Los traumas y el shock pueden durar toda la vida, sin que nadie les preste atención. Moussa, de Guinea Conakry, llegó a Melilla con 15 años. Antes de alcanzar la ciudad autónoma asegura que fue agredido por la gendarmería marroquí en varias ocasiones mientras se refugiaba en el monte Gurugú, hasta que logró saltar la triple valla de Melilla, en la que sufrió cortes graves causados por la concertina. Desde entonces, según cuenta Moussa, padece un trastorno mental no diagnosticado que le genera pesadillas y le dificulta el sueño. Este problema se ve agravado por la incertidumbre en torno a la obtención de papeles. "Siempre pedí ayuda [psicológica] pero nunca me la dieron". Moussa, con 18 años recién cumplidos, nunca ha recibido ningún tipo de apoyo psicológico.
Linda, centroamericana, llegó a Barcelona hace dos décadas. Es madre de una niña de 15 años, nacida en España. Ambas ya están regularizadas, aunque el proceso no fue nada fácil: "Mi hija lleva yendo al psicólogo toda la vida. Con muchos problemas sociales, emocionales, psicológicos. Y cuanto más crecen, más se van manifestando esos problemas en los niños. Es como si fabricaran seres así, como si los fabricaran para esto. Primero a los centros y luego de ahí, a las cárceles. Es como fabricar seres con problemas, incapaces de relacionarse o de integrarse socialmente para luego pasarlos a su siguiente negocio, las cárceles".
Sistema de justicia: ¿Quién vela por los menores?
Sin papeles no existes para la Administración y, además, vives con el miedo constante a ser identificado por las autoridades y perder en un instante todo lo construido tras años de esfuerzo. En este contexto, identificar y denunciar ante las autoridades casos de abusos, violencia o cualquier otra situación que ponga en riesgo a estos niños, no es nada fácil. Tampoco lo es entender un sistema burocrático complejo y en un idioma desconocido, en el que además, por esta razón, sufres discriminación.
Yolanda, de origen hondureño, tiene cuatro hijos de entre 8 y 18 años. Todos están ya regularizados. Consiguió los papeles tras años en España porque ella y sus hijos sufrían violencia machista. El proceso de denuncia fue muy duro, además de por la violencia que sufría, porque fue discriminada por la Administración por ser migrante: "[La funcionaria] me llegó a preguntar ´¿no serías tú la que provocabas lo de la violencia de género para obtener papeles?´", recuerda. A pesar de todo, el caso de Yolanda es exitoso, pues consiguió la protección que sus hijos y ella necesitaban. Sin embargo, el número de denuncias por violencia machista interpuestas por mujeres migrantes aún es muy inferior al de ciudadanas nacionales y poco representativo en cuanto al porcentaje poblacional total. El miedo a la deportación y la falta de información sobre las opciones legales disponibles dejan a la mayoría de mujeres y menores en una situación de total vulnerabilidad.
No podemos hablar de justicia sin mencionar la situación de los menores no acompañados en el sistema de protección de nuestro país. Uno de los mayores desafíos en este área es la identificación correcta de la edad de los migrantes que al llegar declaran ser menores. Existe un margen de error intolerablemente alto en la identificación de estos menores, lo que a menudo deriva en su incorrecta clasificación como mayores de edad y en la activación de procesos de expulsión, impidiendoles además acceder a los sistemas de protección a los que tiene derecho cualquier niño o niña.
Así le sucedió a Sheriff, que tiene ahora 17 años y llegó solo desde Gambia cuando tenía 15. Fue derivado a un centro de menores en Madrid, pero la Fiscalía determinó erróneamente que era mayor de edad. Este joven se quedó en la calle, en situación irregular y terminó viviendo en una casa ocupada, hasta que la Policía los desalojó. Recibió la ayuda de una asociación que denunció su caso y le acompañó en el proceso. El juez acabó determinando que era menor y volvió al centro de menores. Desde 2019, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha reprendido en 14 ocasiones a España por estas prácticas erróneas de determinación de la edad de los menores.
Miedo y un futuro incierto
Además de la irregularidad, en las historias de Sady, Ismail, Heidi, Moussa, Daniel o Sheriff existe un denominador común: el miedo. En primer lugar, el miedo a contar su historia y llegar a ser identificados. Este miedo, instaurado en la cotidianeidad de miles de niños, niñas, adolescentes y familias enteras en nuestro país, lastra sus vidas y merma sus oportunidades mientras esperan unos "papeles" que pueden o no llegar en algún momento, y que dependen de la arbitrariedad de un sistema ajeno que no prioriza el bienestar de los menores que se encuentran en esta situación.
Cuando preguntas a estos niños y niñas por esos famosos papeles, la realidad complicada de los adultos se simplifica. No echan de menos unos papeles abstractos que tampoco saben muy bien qué son: lo que echan de menos es poder ir de excursión con sus compañeros de clase, como le sucede a Sady, o poder visitar a sus abuelos a los que solo ven por videollamada desde hace años. Daniel, de 7 años, lo resumía así: "Para ir a ver a mi abuela y a mis tíos a Honduras necesito una maleta, ropa y papeles de esos de los que habla mi mamá".
Fuente